Decir “no hay justicia en el mundo” no es solo una afirmación intelectual: muchas veces es una herida que duele en carne propia. Es la conclusión a la que llegan quienes han visto cómo el poder, la indiferencia o la mala suerte convierten en silencio el llanto de alguien. Reconocer esa realidad es doloroso, pero también es el primer paso para no normalizarla.
La injusticia existe en múltiples formas: económica, racial, de género, ambiental, legal. A veces es visible —un juicio amañado, una ley injusta— y otras veces es sutil —microagresiones, oportunidades negadas, favores que se conceden según apellido—. Eso no borra los avances: leyes que antes no existían, movimientos sociales que cambiaron narrativas, personas que usan su voz para exponer abusos. Pero el hecho de que haya mejoras parciales no hace que la sensación de injusticia sea menos real.
¿Por qué duele tanto la idea de que no hay justicia? Porque la justicia es la promesa de que el esfuerzo, la verdad y la dignidad tendrán recompensa o, al menos, reconocimiento. Cuando esa promesa se rompe, queda el vacío del desencanto. Y en ese vacío pueden crecer la rabia, la desesperanza o la pasividad.
¿Qué se puede hacer sin convertir ese dolor en cinismo paralizante? Algunas ideas prácticas y humanas:
-
Sostener la verdad: escuchar y creer a quienes sufren. La validación es un acto de justicia mínima.
-
Actuar a pequeña escala: acompañar, ayudar a gestionar recursos, apoyar causas locales. Las grandes transformaciones suelen empezar por muchas pequeñas acciones.
-
Construir solidaridad: la justicia colectiva es más alcanzable cuando hay redes que exigen rendición de cuentas.
-
Formarse y exigir: informarse, participar en procesos democráticos, presionar a instituciones; no esperar que otros siempre arreglen lo que nos afecta.
-
Cuidarse: la lucha contra la injusticia puede quemar. Mantener la salud mental y comunitaria permite sostener esfuerzos a largo plazo.
También hay una dimensión interior: aceptar la contradicción. Vivimos en un mundo donde coexisten belleza y crueldad, generosidad y abuso. Aceptar que no todo se puede arreglar inmediatamente no equivale a rendirse: es aprender a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no, para enfocar energía donde puede producirse cambio.
Por último, la frase «no hay justicia en el mundo» puede servir tanto de lamento como de motor. Si la pronunciamos desde la impotencia, paraliza. Si la pronunciamos desde la claridad, puede convertirse en impulso: reconocer la injusticia y —en la medida de lo posible— responder con actos que la contrarresten, por pequeños que sean.
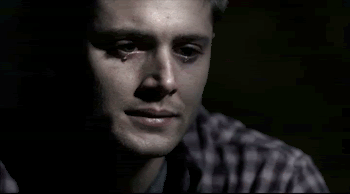
.png)



