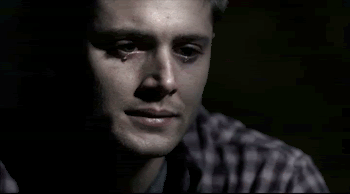Aquí estoy, sentada en este sillón que reconozco, pero que a veces se siente ajeno. Miro mis manos, estas manos que han amasado pan, acariciado rostros y escrito tantas cartas, y me pregunto: ¿de quién son en verdad? Sigo siendo yo, lo sé, en lo profundo, en esa chispa que aún arde. Pero una marea silenciosa sube, y no es de agua salada, sino de olvido.
Es extraño. Es como si el universo hubiera decidido empezar a quitarme mis libros de la estantería, uno a uno, sin preguntar. Hoy se fue el nombre de la flor que planté con tanto cariño el verano pasado. Ayer, el motivo exacto de esa cicatriz en mi rodilla. Y mañana, ¿qué será? ¿El rostro de mi primer amor? ¿El sabor del café que mi madre me enseñó a preparar?
A veces me asusta, claro que sí. Me asusta no poder encontrar el camino de vuelta a la cocina o mirar a mis hijos y tener que luchar por traer sus nombres a la superficie. Pero otras veces... otras veces siento una extraña paz. Es como si al irse las anécdotas, se fueran también las viejas penas, los rencores tontos, las preocupaciones sin importancia.
Quizás, y solo quizás, la memoria no es lo que nos define por completo. Tal vez lo que queda, lo que resiste a esta niebla, es la esencia pura. El sentir. Aún puedo sentir el calor de un abrazo, la belleza de una melodía y el amor inmenso que late por quienes me rodean.
Así que, mientras mi mente se despide lentamente de los hechos y las fechas, me aferro a lo que es eterno: el amor que di y el amor que recibo. Ellos no están en mis recuerdos, están en mi corazón. Y por ahora, mi corazón sigue sabiendo quién soy. Soy la mujer que ama. Soy la mujer amada.
.png)




.jpeg)